Me dicen caricaturesca e inverosímil
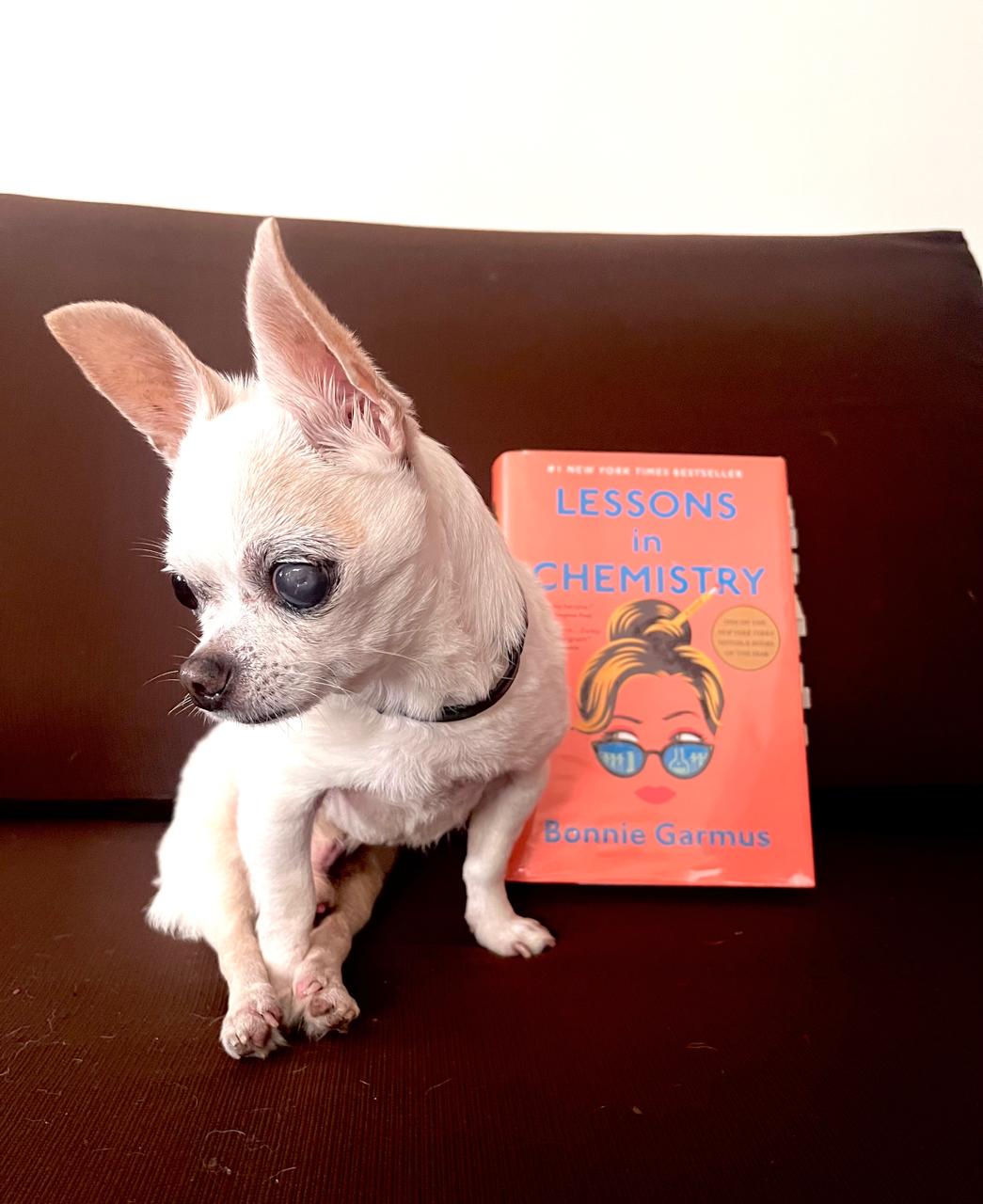
La novela Lecciones de química de Bonnie Garmus (Salamandra, 2023, trad. de Victoria Alonso Blanco) narra la historia de Elizabeth Zott, una ingeniera química que trabaja como investigadora en la década de 1950 y, como madre soltera, se enfrenta a una estructura social y laboral atravesada por el sexismo, el acoso y la violencia. Situada en un contexto masculinizado, la novela se centra en la resistencia de la protagonista en un entorno patriarcal que convierte su talento en una amenaza.
El argumento es un claro melodrama de superación. La protagonista es excepcional; los antagonistas masculinos son abusivos; los obstáculos son estructurales y el desenlace sanciona al agresor y premia la resilencia de la heroína. Debido a estas características, algunos lectores (hola, Jorge) han calificado este libro como «telenovelesco», etiqueta que se suele utilizar de forma despectiva para asociar un texto con lo sentimental, lo previsible o lo «fácil». Esta descalificación responde a una jerarquía donde el melodrama, y sus formas audiovisuales populares, como la telenovela, se asocia a públicos feminizados y, por tanto, a una supuesta «mala literatura».
Es verdad que Lecciones de química tiene varias de esas características, como las coincidencias afortunadas, revelaciones tardías y un final feliz en el que el principal agresor de Zott recibe un castigo proporcional. Esta organización melodramática, sin embargo, permite que la novela enfatice la dimensión de la violencia sistémica.
La acumulación de episodios de abuso y acoso recuerda a ciertas biografías de mujeres. Por ejemplo, los relatos de violencia sexual y familiar presentes en las autobiografías de la cantante Kathleen Hanna o de la actriz Jenna Jameson, en las que la narración se organiza más como inventario de daños que como una progresión heroica individual. La objeción de que «son biografías, no literatura» forma parte también de una jerarquía que ha devaluado la escritura de la experiencia femenina, relegándola al terreno de lo «confesional». Lecciones de química traslada a la ficción esa lógica testimonial, legitimando como materia literaria aquello que se prefiere mantener en silencio.
El título de este comentario, «caricaturesca e inverosímil», remite a las clásicas acusaciones dirigidas a las narrativas consideradas «menores» en los terribles talleres de escritura creativa o en la crítica tradicional. Es decir, cuando se habla de tramas excesivas, personajes irreales y moral «simplificada». Son justamente esos atributos los que el canon literario (históricamente masculino, por cierto) ha utilizado para marcar la frontera entre la «gran literatura», asociada a la complejidad psicológica y la contención formal, y los géneros populares ligados a audiencias en las que es posible que las mujeres sean mayoría.
En este sentido, la novela de Garmus funciona como un texto incómodo para ciertas expectativas canonizadas, en especial el desarrollo de personajes masculinos planos cuya única característica es ser agresores y ladrones de la propiedad intelectual de Zott. Desde una perspectiva formal, se trata de personajes con poca exploración interior y un comportamiento coherente con su función que es encarnar el poder. Buena parte de la crítica feminista ha señalado cómo el énfasis en «humanizar» al agresor, dándole motivaciones profundas y matices redentores, puede desplazar la atención desde la estructura de poder hacia el drama individual del hombre que ejerce violencia. Calificar a estos personajes de «planos» como defecto implica desconocer su función en la economía del texto, que es señalar este conjunto de comportamientos avalados a nivel estructural en la sociedad.
A nivel textual, el lenguaje de la novela es directo, de sintaxis clara y registro estándar. Esta aparente sencillez se opone al «estilo elevado o erudito» que todavía opera como criterio de calidad en muchas lecturas canonizantes. Asimismo, Lecciones de química tiene un narrador omnisciente que se desplaza entre distintos personajes e incluso incorpora la perspectiva del perrito de la protagonista. Este recurso, que puede parecer excéntrico, contribuye a descentrar la mirada humana normativa y a introducir una dosis de ironía, humor y distanciamiento en partes que, de otro modo, serían muy difíciles de leer.
Las últimas páginas de la novela concentran la resolución feliz, en donde el principal agresor recibe su castigo, se revelan informaciones que reordenan retrospectivamente la trama y se garantiza para Zott y su entorno un horizonte de bienestar. Sin embargo, cabe considerar que una narración que acumula tanta violencia sobre el cuerpo femenino correría el riesgo de resultar miserabilista si no ofreciera ninguna forma de reparación, por mínima que sea. Está claro que el final feliz no borra el daño ni lo compensa, pero sí funciona para indicar que es el mismo sistema el que produce, una y otra vez, el mismo guion de abuso y silenciamiento, una repetición que espero que algún día se convierta en lo inverosímil.